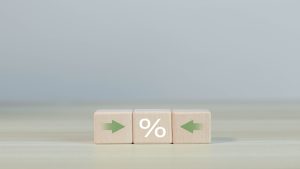En junio de 2024 el IMEF publicó un artículo alertando que la deuda del sector público federal de nuestro país se aproximaba a un billón de dólares (un millón de millones) y las consecuencias que podría traer seguir apalancando a México. Ese nivel se alcanzó en julio de este año y la deuda sigue aumentando.
Según los reportes mensuales que prepara la SHCP al Congreso, en diciembre de 2018 la deuda del sector público federal concluyó en ese momento en 560 mil millones de dólares. El reporte de septiembre de este año arroja una cifra de 1 billón 67 mil millones de dólares, prácticamente el doble de deuda de hace siete años.
Si bien el Gobierno Federal está haciendo esfuerzos para reducir el abultado déficit público del año pasado, esta disminución no va a la velocidad necesaria para evitar seguir aumentando la deuda aceleradamente. El problema no solo es que la deuda crece (el numerador de un indicador de apalancamiento), sino que el PIB (el denominador), está creciendo a un ritmo sustancialmente menor.
Adicionalmente, como Pemex y CFE no pueden generar recursos para pagar su deuda y dependen del Gobierno Federal para hacer frente a sus obligaciones, el indicador que se debiera utilizar para medir la deuda del país es la deuda del sector público y no la del Gobierno Federal como usualmente se hace.
Finalmente, desde el punto de vista crediticio, la capacidad de pago de la deuda debe ir en función de los pagarés firmados por la SHCP y todas las entidades públicas (la deuda bruta) y no la deuda neta que deduce recursos que no están comprometidos para el pago de la deuda y se pueden utilizar en otros conceptos.
PRECAUCIÓN
Es así como llegamos a un cociente de deuda bruta a PIB que la SHCP estima llegue a 57% para finales de este año, un nivel similar al que Sudáfrica tenía en 2021 cuando perdió el grado de inversión, y un poco menor al 60% de Brasil en 2015 cuando su deuda fue degradada a nivel especulativo.
Aun cuando el déficit fiscal de esas naciones era de doble dígito en esos momentos y el de México ronda por el 4%, la falta de crecimiento nos llevará eventualmente a un nivel insostenible de deuda para un país calificado en grado de inversión como lo es México actualmente. La pérdida del grado de inversión ocasionaría, entre otros efectos, una depreciación importante del peso como ocurrió con el real en Brasil y el rand de Sudáfrica cuando fueron degradados de nivel.
IDEAS PARA ESTAR EN NIVELES SOSTENIBLES
En el último mes, el Fondo Monetario Internacional publicó dos documentos que mencionan el apalancamiento de México y la falta de crecimiento. El primero es la Consulta del Artículo IV donde muestra que, con ajustes moderados, la deuda a PIB llegaría a 62% en 2030. El equipo del FMI recomienda reducir el déficit amplio a un nivel sostenible de 2.5% del PIB para que el apalancamiento empiece a bajar de 59% a 58% para 2030. Endeudarse menos siempre es un buen consejo.
El segundo documento es la “Perspectiva del Hemisferio Occidental” donde analiza el desempeño de las políticas fiscales y monetarias de América Latina y la baja productividad de sus empresas. Nuevamente menciona las presiones de deuda de varios países, entre ellos, Brasil, Colombia y México.
En otra sección de ese documento se habla de tres fricciones que no fomentan la productividad de las empresas y llevan a un país a crecer por debajo de su potencial y como pueden corregirse:
1 Fricciones financieras. Pueden mitigarse promoviendo el desarrollo de mercados financieros más profundos, aumentar la competitividad de los bancos, mejorar el acceso al crédito y facilitar las inversiones, entre ellas la extranjera directa.
2 Limitantes competitivas. Pueden mejorarse desarrollando reformas que promuevan la competencia, eliminar los privilegios regulatorios y facilitar las reglas para la creación y cierre de empresas.
3 Políticas orientadas al tamaño de la empresa. Nos recuerdan que en varios países se cae en el error de favorecer a la empresa pequeña por las vías fiscales y reglas que privilegian al pequeño empresario, creando un entorno que desincentiva que las empresas pequeñas crezcan. Recomiendan que esos estímulos desaparezcan gradualmente para que el pequeño empresario tenga el aliciente de crecer.
Este documento nos da ideas de cómo hacer crecer el denominador de la razón Deuda a PIB para que dicho cociente crezca a un menor ritmo que la economía en su conjunto y la deuda permanezca en niveles sostenibles, pero también muestra los retos que enfrenta México ante la desaparición de las entidades regulatorias independientes.
PARA TOMAR EN CUENTA…
TMEC. El 3 de noviembre cerró el periodo de consultas para la renegociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. En la página de comentarios del representante comercial de Estados Unidos (comments.ustr.gov) aparecen 1,515 documentos que en su gran mayoría apoyan la extensión a largo plazo del TMEC, pero también enlistan varios incumplimientos por parte de México.
Destacan tres documentos (por nombrar algunos) por la claridad en la que relatan las fallas de México y las recomendaciones de cómo superarlas, preparados por el Business Roundtable, el American Petroleum Institute y el National Foreign Trade Council. Es valioso leer la mayor cantidad posible de los documentos entregados para tener una mejor idea de cómo lograr una mejor relación comercial tanto con Estados Unidos como con Canadá.
De acuerdo con el calendario previsto, de enero a junio de 2026 los socios del TMEC llevarán a cabo la etapa de revisión. Al finalizar ese proceso, se deberá tener un “mapa” de los capítulos y/o fracciones que se abrirán a una negociación con miras a tener un Tratado que satisfaga a todas las partes. Una renegociación exitosa a largo plazo y trilateral es clave para lograr un crecimiento dinámico del denominador (el PIB) mencionado en párrafos anteriores, creando mejores condiciones económicas para una parte importante de la población a la vez de lograr finanzas públicas sanas y estables.
INFLACIÓN. Pasando a los resultados de la encuesta mensual publicados en la segunda semana de noviembre, prácticamente todos muestran un comportamiento estable. Hay una mejora marginal en las expectativas de inflación a 3.8% y un tipo de cambio ligeramente más fuerte para cerrar el año en 18.80 pesos por dólar.
Para 2026 se esperan pocos cambios respecto a la encuesta anterior, quizá solo sobresaliendo una expectativa de tipo de cambio de 19.50 pesos por dólar contra lo esperado en septiembre que fue de 19.95 pesos por dólar
Este artículo se realizó con la información presentada en la conferencia del prensa del IMEF el 18 de noviembre.
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión del IMEF.
Suscríbete a IMEF News
Análisis y opinión de expertos en economía, finanzas y negocios para los tomadores de decisiones.